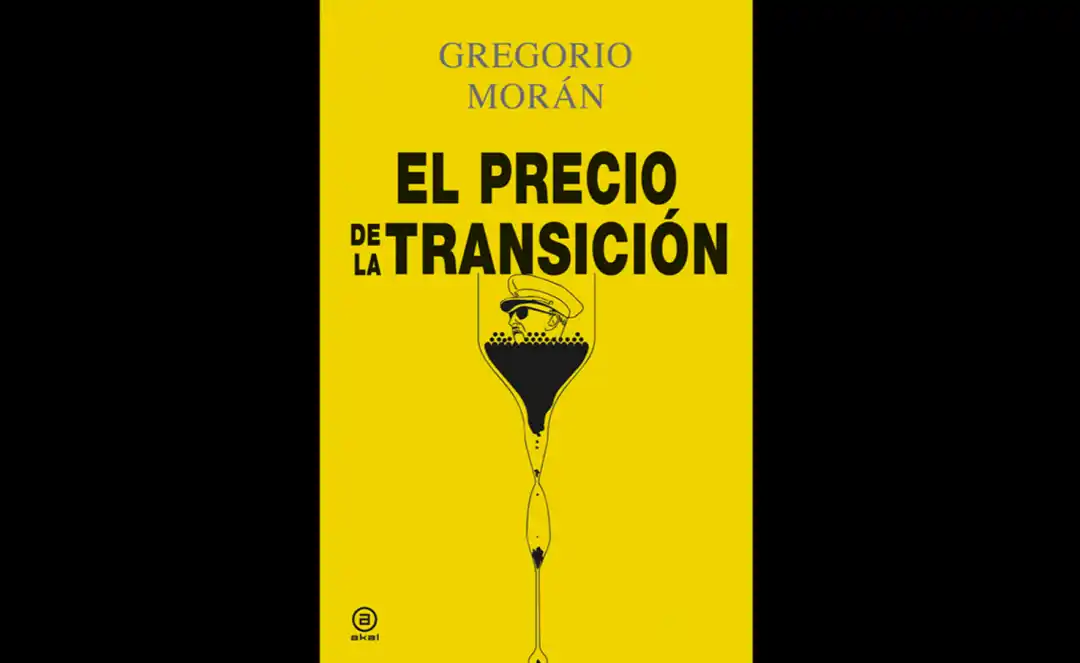Seguidamente reproducimos un artículo interesante sobre una obra escrita por el autor de «Miseria y grandeza del PCE», en la que se analiza con claridad la «Transición democrática» desde el franquismo. Una obra que proporciona varias claves para entender mejor la situación actual del régimen de monarquía parlamentaria que padecemos y que, cincuenta años después de su conformación, todavía mantiene grandes lagunas democráticas (burguesas)…
Sascha Wiewiorra . Diario.red
Un domingo de diciembre en El Rastro de Madrid. Un día frío pero soleado. Las calles llenas de gente que, como yo, están en búsqueda de regalos para Navidad. De repente, veo un puesto lleno de banderas rojigualdas y una, expuesta en un lugar prominente, lleva el águila. La bandera franquista, claro. Me acerco al puesto y veo más artículos que memoran a Francisco Franco, hasta un cuadro que lo representa en uniforme como un héroe de guerra. Raro. Al menos desde la perspectiva de una persona socializada en Alemania. No es que sea impensable que haya artículos que memoran a los nazis en los rastros de Alemania —aunque esté prohibido—, pero se supone que no está tan normalizado como parece aquí.
Haciendo una búsqueda rápida en internet, veo que el periodista Carlos Hernández ya tuvo en septiembre la misma inquietud que yo. Incluso habló con los policías que, en el día de su visita, estaban al lado del puesto. Les recordó que exponer la bandera franquista es ilegal según la Ley de Memoria Democrática. No les parecía importar mucho. No parecía haber una conciencia antifascista. Con esto no quiero reactivar los términos de la Guerra Civil. Me refiero a, más bien, una conciencia que se posicione en contra de un régimen fascista, como lo fue la dictadura franquista. Una conciencia democrática. La Ley de Memoria Democrática, según Hernández, representa para ellos “una ley que solo castiga a unos”. Este discurso sobre el supuesto revanchismo y la trivialización de la dictadura española ya se puede observar desde ese periodo mitificado que es la Transición en España. Su elemento constitutivo: ser una democracia es equivalente a que todos sean iguales ante la ley y, por lo tanto, también ante el pasado. Superficialmente ya no hay vencidos ni vencedores.
Para entender el origen de esta lógica discursiva, vale la pena una relectura del libro “El precio de la Transición” de Gregorio Morán. Publicado por primera vez en 1991, rompe con muchos relatos hegemónicos sobre este periodo de la historia española. El autor nació en 1947 y militó en la oposición antifranquista, principalmente en el Partido Comunista Español. Por lo tanto, hay que leer el libro en este contexto. No obstante, Morán propone unas lecturas históricas muy reveladoras de la Transición, que nos pueden dar claves para entender mejor la situación actual de la democracia española. Una de ellas es su análisis del control del discurso público de esta época, lo cual resultó en la consolidación de una narrativa oficial que ocultó conflictos y tensiones, presentando la Transición como un proceso ejemplar. Destacan dos actores que jugaron un papel esencial en la construcción de aquel discurso: los periódicos, especialmente El País, y la teoría sobre las formas de gobierno del sociólogo Juan José Linz.
El País fue fundado en 1976, después de un proceso iniciado en 1972 por José Ortega Spottorno (hijo de José Ortega y Gasset y veterano falangista de la Guerra Civil), Manuel Fraga y Carlos Robles Piquer (empresario y cuñado de Fraga). La influencia de Fraga disminuyó después de su fracaso como vicepresidente y ministro de Gobernación en el gobierno Arias en 1976, dejando el periódico en función de los intereses de sus principales inversores. Sin embargo, según Morán, el mito fundamental del periódico muestra el continuismo del rol de la clase política franquista en la Transición. Aquella clase que, para mantener su relevancia, no dudó en poner a sus hijos en posiciones de poder, como se ve en el nombramiento del primer director del periódico: Juan Luis Cebrián, el hijo de Vicente Cebrián, veterano falangista y miembro de la jefatura de prensa del Movimiento Nacional. Sin embargo, en el paisaje periodístico que hasta entonces estaba marcado por propaganda institucional, El País se convirtió rápidamente en un referente hegemónico, difundiendo los nuevos valores democráticos. Según Morán, jugó un papel clave en legitimar el proceso de Transición como un pacto modélico, minimizando sus contradicciones.
Por un lado, el periódico promovió la visión de la Transición como un éxito pacífico y consensuado. A través de su cobertura, logró moldear la percepción pública de que este modelo era la única vía posible hacia la democracia. Una de las operaciones discursivas más importantes para Morán fue lo que llama la constitución de un “reino de desmemoriados”[1] en el que los medios, como las ciencias sociales, fueron actores principales. Mediando entre la clase política y la sociedad, los periódicos instalaron un miedo a la regresión, promoviendo, por otro lado, el desarrollo como la igualdad ante la ley y, por lo tanto, ante el pasado. Tanto la memoria de la Guerra Civil como de la dictadura de Franco fueron construidas como algo esencialmente privado. La exposición del evidente carácter público de esta memoria fue sancionada discursivamente como un ataque al consenso democrático que costó tanto lograr. Según Morán, el discurso fue entonces dominado por esta “verdad responsable” que pretendía ser el adhesivo para una situación tan inestable como la de la Transición. Por ello, Morán señala que El País, entre otros medios de comunicación, actuó como un agente político esencial al moldear la opinión pública a favor del modelo pactado y deslegitimando las críticas al proceso.
Morán señala que El País, entre otros medios de comunicación, actuó como un agente político esencial al moldear la opinión pública a favor del modelo pactado y deslegitimando las críticas al proceso
Por otro, Juan José Linz Storch de Gracia fue un influyente sociólogo y teórico político que, desde el ámbito académico, ayudó a construir una legitimación intelectual para el modelo de Transición pactada. Su aporte fundamental al discurso de la Transición fue publicado por primera vez en 1964 en inglés y se convirtió rápidamente en un referente para historiadores que trataban de definir la naturaleza del franquismo. En lengua castellana finalmente apareció en un largo libro “La España de los años 70” en 1974 con prólogo de Manuel Fraga. En él propuso la reevaluación del franquismo en su conjunto como autoritarismo, alejándolo del totalitarismo y por lo tanto del fascismo. Su definición del autoritarismo se basa, entre otros puntos, en que los “regímenes autoritarios son sistemas políticos con un pluralismo político limitado, no responsable…”. Para ofrecer uno de sus argumentos principales, Linz recurre a un análisis de los miembros del gabinete del franquismo desde su incepción. Destaca en ello las diferencias escasas en las trayectorias políticas proviniendo de diferentes tradiciones derechistas y la variedad en ocupación y edad de los miembros del gabinete. La poca diversidad entre los agentes de la clase política entonces presupuso para Linz que bajo el régimen del Caudillo hubo un cierto pluralismo político. Por ello, el franquismo no podía ser considerado como un sistema totalitario, impidiendo así toda comparabilidad de la dictadura de Franco con las fascistas o la soviética y legitimando el apoyo de EE. UU. y de la Iglesia Católica que recibió. La definición de la dictadura franquista como autoritarismo marcó entonces una diferencia fundamental a los regímenes fascistas de la Alemania nazi o la Italia bajo Mussolini. Atribuir un pluralismo político al régimen franquista también implicó que este podría transformarse de manera natural en una democracia. Marcando así la continuidad de los dos regímenes como algo que se puede explicar científicamente y, por lo tanto, no tendría que cuestionarse. Así, según Morán, la teoría de Linz libró a los españoles de la obligación democrática de ocuparse del pasado de los últimos cuarenta años antes de la Transición. Juan José Linz entonces fabricó la base científica para la operación discursiva que los medios de comunicación, como El País, implementaron después de la muerte del Generalísimo.
Juan José Linz entonces fabricó la base científica para la operación discursiva que los medios de comunicación, como El País, implementaron después de la muerte del Generalísimo
¿Cuáles fueron las consecuencias de la prevalencia de esta narrativa? Por su hegemonía, el discurso público se quedó en gran medida uniforme. La Transición se consolidó como un relato casi incuestionable, en el que criticar el proceso se percibía como un ataque a la democracia per se. Así deslegitimó las voces críticas del modelo pactado. Movimientos sociales, sectores de la izquierda radical y algunos intelectuales que cuestionaron la Transición fueron marginados. Finalmente, y este es el punto principal que hace Morán, esta narrativa fue fundamental en promover algo que, un poco exageradamente, se podría caracterizar como una amnesia histórica. Tanto El País como Linz contribuyeron a una cultura del olvido, en la que se evitó abordar los crímenes del franquismo y las continuidades entre el régimen y la democracia. Aunque su contribución ayudó a consolidar la democracia, también tuvo un alto precio: la renuncia a la memoria histórica, la justicia y un debate público plural.
¿Cae entonces toda la culpa en El País y Juan José Linz de que en El Rastro de Madrid esté normalizada la venta de símbolos del fascismo español? Obviamente no, pero el discurso conformado por ellos aún resuena en algunas bocas de este país. Por ejemplo, en las de los policías que mencionó Carlos Hernández. Este puesto de El Rastro es entonces solamente un síntoma de una problemática más fundamental. No es de extrañar que la colectiva desmemorización del fascismo español no resultara en la creación de una postura antifascista ubicua. Tampoco quiere decirse que el penoso trabajo de la reevaluación histórica del fascismo y una cultura de memoria fuerte sean suficientes para hacer frente al rebrote de esta enfermedad eterna, como se puede ver en Alemania ahora, por ejemplo. Sin embargo, asumir este trabajo no es solo la responsabilidad de una democracia ante su pasado, sino también ante su futuro. Estoy convencido de que es realmente la única manera de tener alguna posibilidad de prevenir la vuelta del fascismo a largo plazo. Una lectura crítica de “El precio de la Transición” de Gregorio Morán podría ser un buen punto de partida para ello.