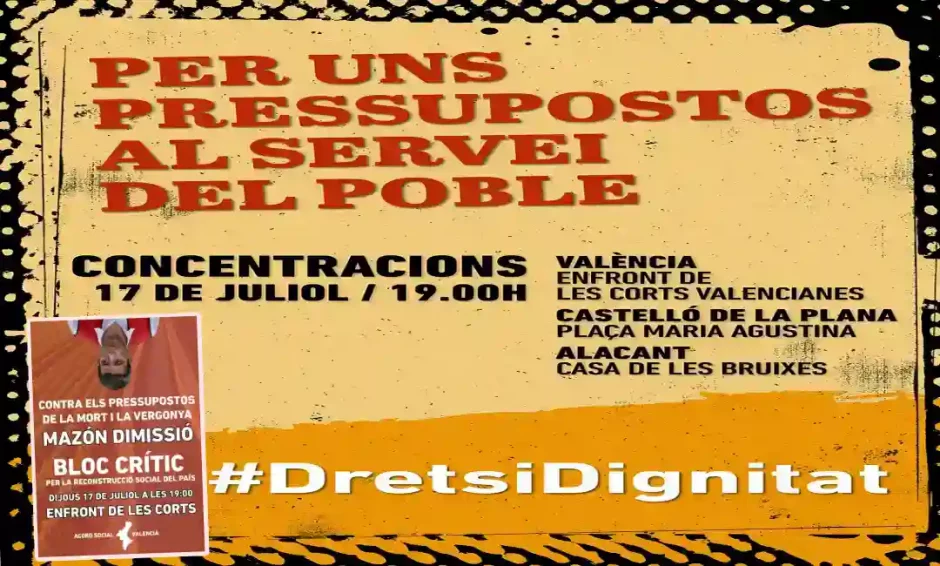La readmisión por despido improcedente, la reducción de la prestación por desempleo o el retraso en la edad de jubilación son algunos de los retrocesos evidentes en estos 50 años de bipartidismo con apoyos ocasionales…
Josep Bel Gallart. Kaosenlared.net
Cierto es que hemos avanzado los últimos 50 años en muchos derechos civiles, sociales, laborales y feministas que no existían anteriormente (negociación colectiva, en jornada de trabajo… pero también en sanidad, educación, dependencia, etc.). Ahora bien, es necesario analizar si algunos de los derechos laborales que se han perdido y las prácticas empresariales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y del Fomento del Trabajo, en concreto en Cataluña, están afectando estructuralmente a la necesaria construcción de correlación de fuerzas para reducir la precariedad vigente. Esta correlación para la clase trabajadora hoy apenas existe para mejorar los malos convenios colectivos y otros acuerdos.
Sabemos que, durante los años de la II República, el avance fue muy claro en lo que respecta a la legislación. Con la dictadura franquista y su ley de relaciones laborales, las ordenanzas y el sindicato vertical falangista, sufrimos la mayor represión que ha habido ante cualquier intento de difundir la democracia y las exigencias de derechos. No haremos aquí un balance al respecto. La idea es analizar lo que hemos perdido en el camino desde que tenemos lo que llamamos “democracia”, ahora que se hace difusión institucional de los 50 años de la muerte de Franco.
Tras la muerte del dictador, la correlación de fuerzas era favorable para el movimiento obrero y sindical, también en otros países. La financiación exterior hacia la Unión General de Trabajadores (UGT), proveniente de Alemania sobre todo, en concreto de la Fundación Friedrich Ebert, compensaba la gran extensión que tenían las Comisiones Obreras (CCOO), que se desarrollaron desde la clandestinidad, en asambleas unitarias con todas las tendencias de izquierdas, hasta tal punto que se legalizó primero el Partido Comunista de España (PCE) que el sindicato, que tuvo que esperar más tiempo.
Éste es el primer déficit: la falta de asambleas como forma democrática de expresarse la clase trabajadora sin miedo a la represión, sin las cabezas delante, participando para decidir libres e iguales. A pesar de que en algunos convenios hay pactadas 10 o 20 horas anuales para realizar esta actividad, se han reconvertido en asambleas de afiliados y no asambleas abiertas a todos (excepto los jefes fuera de convenio)..
No se practica una democracia con tiempo de exposición para distintas propuestas y votaciones. Se dio la primera huelga general del 12 de noviembre de 1976 (de 24 horas), a pesar de faltar una sola organización, que fue convocada por una coordinación de casi todos, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), por los objetivos de la amnistía y la democracia, contra las medidas de ajuste laboral y económico del Gobierno de la UCD. Otra huelga general fue ya el 5 de abril de 1978, secundada por sindicatos europeos porque el desempleo era superior al 5% (incomparable con lo que fue la media, entre el 12% y el 20% de paro, en estos 50 años). Se llegaron a desarrollar agrupaciones de parados que realizaron piquetes contra las horas extras y el pluriempleo para exigir el reparto de los trabajos.
Por entonces, se habían expresado grandes correlaciones de fuerzas en algunas empresas, sectores o comarcas como el Baix Llobregat, el Vallès… Los despedidos y represaliados en aquellos años eran muchos, la patronal no tenía contemplaciones para prohibir la democracia en la empresa. El ciclo finalizó con desencanto para muchos con los Pactos de La Moncloa y la pérdida de poder adquisitivo, sin garantías para el resto de temas pactados. Con ese Estatuto de los trabajadores de 1980, se consolida la nueva legislación laboral posfranquista, aunque con una importante protesta de CCOO, que exigía la huelga general.
Contra el Estatuto de los trabajadores y contra el Plan económico del Gobierno (PEG), hubo movilizaciones en 1979. La ley no fue capaz de dar solución al grave problema del paro de entonces; tampoco ahora se logra hacer frente a la precariedad laboral que nos sitúa en este triste aspecto al frente de Europa. Comisiones Obreras no firmó ese Estatuto de los trabajadores, porque, según su líder de entonces, Marcelino Camacho, «no ofrecía soluciones sólidas a los problemas de los trabajadores».
Muchos temas influyeron, desde la inflación hasta los ruidos de sables y amenazas fascistas, desde que los convenios colectivos eran 1.500 y no más de 6.000 como desde que la población asalariada era más industrial y concentrada, con menos de 10 millones de trabajadores. Pero aquel sindicalismo sociopolítico tenía unos sindicatos que pensaban organizar gente en los barrios, que apostaban por tener locales abiertos y gente organizada en cada localidad, y por eso analizamos los cambios de leyes laborales de 1976 y 1977 hasta el Estatuto de los trabajadores de 1980, acompañados también por cambios en los estatutos de los sindicatos estatales rupturas que dan para una extensa reflexión de cómo se adaptaron las organizaciones al Estado.
Es en aquellos años cuando se pierde la readmisión por despido, un derecho que es considerado fundamental por mucha gente: cuando el trabajador o trabajadora, en un juicio, gana que su despido es improcedente, tiene derecho a elegir entre reingresar en el trabajo o cobrar la indemnización correspondiente. Esta injusticia impide hasta ahora organizar mejor la presión sindical, por el miedo al despido libre y cada vez más barato (sólo tienen esta opción si el juicio lo ganan los y las representantes sindicales). Muchas personas se plantean no dar un paso más a organizarse activamente por sus derechos por el miedo a las represalias de los empresarios antidemocráticos. Los militantes escasean en todos los sindicatos y más en los mayores e institucionalizados.
Junto a esto, el precio del despido ha sufrido una gran reducción. En estos años, un despido improcedente, es decir, cuando el empresario recibe la sentencia que no procede despedir, suponía en 1977 pagar 45 días por año trabajado, con un tope de 60 mensualidades. Con el Estatuto de los trabajadores de 1980, pasa a ser el tope de 42 mensualidades. Actualmente, el precio a pagar es de 33 días por año trabajado con un tope de hasta 24 mensualidades, quedando este derecho, según el pacto social del 11 de febrero de 2012, a extinguir (es decir, sólo a los que tenían el derecho anterior de 45 días por año con un tope de 48 mensualidades se les mantiene hasta esa fecha). Esta indemnización la calcula toda la clase trabajadora cuando ve peligrar su puesto de trabajo, y si fuera superior, daría más tiempo a la gente trabajadora, que también podría utilizarla para organizarse, formarse, resistir los alquileres durante el desempleo… En algunas luchas heroicas de principios de este siglo, todavía se consiguieron precios superiores, pero son muy pocas. La realidad es que, para un mileurista que lleve tres años trabajando en una empresa, se ha reducido a la mitad el precio del despido cuando el trabajador gana el juicio y decide no reingresar.
Otro tema con una importante repercusión para resistir la lentitud de la justicia (más de 18 meses de media para que se haga el juicio) son los salarios de tramitación. Los salarios de tramitación se mantienen sólo en los supuestos de readmisión del trabajador, sea por haber optado así el empresario ante un despido declarado improcedente (sabemos que son una minoría de los improcedentes que gana la gente trabajadora) o sea a consecuencia de la calificación de nulidad del mismo (nulos son los de representantes sindicales o por vulnerar los representantes sindicales). Así lo dice la nueva redacción del artículo 56.2 del Estatuto de los trabajadores, mientras que la Unión Europea, con su Comité de Derechos Sociales, recomienda a España que los trabajadores no sufran pérdidas financieras durante el período de litigio. Hoy, nunca se cobran salarios de tramitación por despido procedente ni tampoco en casi todos los improcedentes.
El despido objetivo, el considerado justificado por causas económicas que sufre un sector o empresa, también se modificó. En 1977 era de 7 días por año trabajado sin límite; por tanto, si llevas 40 años en la empresa, esto es una suma muy importante, pero desde 1980 pasa a ser de 20 días por año trabajado con un tope de 12 meses. Lo difícil es organizarse cuando en pocos días las plantillas deben analizar si proponer alternativas al expediente de regulación de empleo (ERE) u optar por el despido objetivo. Por eso, es de remarcar que han aumentado las causas posibles para un despido objetivo, causas que antes eran improcedentes, y que las organizaciones sindicales deben afrontar ahora en menos de un mes lo que antes era obligado preavisar por parte del empresario con una antelación de entre uno y tres meses, según la antigüedad de la empresa. Mientras no cambiemos la ley, es necesario garantizar cláusulas a los convenios que garanticen el empleo incluso con pérdidas.
En 1983, la lucha contra la reconversión industrial organizó la primera huelga general en lo que se consideraba ya democracia europea, puesto que nos asignaron un papel industrial subsidiario en el marco global del capital europeo. Posteriormente se desarrolló un paro general de 24 horas el 20 de junio de 1985 en protesta por la reforma de las pensiones, sólo convocado por CCOO y secundado por algunos sindicatos minoritarios. Se dejó de tener derecho al 100% de la pensión a 65 años y con 10 años cotizados (según bases cotizadas), pudiendo incluso anticipar la jubilación a los 60 años. Hoy en día, por el pacto social vigente, la jubilación del 100% está a 67 años, es posible anticiparla a 63 años si eres despedido y los coeficientes reducen la pensión un 30% si llevas menos de 38,5 años cotizados, y voluntariamente a 65 años, con una reducción del 21%.
Todo esto, en un país muchísimo más rico, en productividad y en producto interior bruto (PIB), una riqueza creada por la clase trabajadora que ha beneficiado fundamentalmente a los poseedores del capital. La memoria autocrítica debe recordarnos que el programa sindical de UGT en aquellos años incluía la jubilación voluntaria a 60 años, con el 100% del salario real.
Las libertades de reunión y propaganda en los centros de trabajo la imponían en muchos lugares (hasta ocupaciones, piquetes, boicots…), pero lo cierto es que la libertad de acción sindical en la empresa está bastante limitada sin las asambleas; los tablones de anuncios con comunicados no están en la mayoría de los centros de trabajo, y el mundo digital es la apuesta de sustitución, pero necesitamos más comunidad. Es necesario dar la batalla ideológica con más debates.
Debemos analizar los motivos por los que la conflictividad laboral en nuestro país ha descendido vertiginosamente, cuando las condiciones laborales de los trabajadores en España son de las peores de los países de la Unión Europea. Euskadi es su excepción, ya que convoca la mitad de las huelgas del país y tiene los mejores salarios. La regulación del derecho de huelga con servicios mínimos abusivos y la vulneración del derecho de huelga han sido una constante en estos años; podemos poner ejemplos de cómo se intentó que los servicios mínimos los autorregularan los sindicatos y los comités de huelga, pero la patronal consiguió tener por su parte a los políticos que decidían en cada huelga cuáles debían ser los servicios mínimos.
No se ha ido a mejor y la automatización hace que sigan funcionando muchas cosas. Lo peor es que, habiendo demostrado a la autoridad en sentencia que se vulneran por las empresas este derecho, por ejemplo, sustituyendo a los huelguistas con otras plantillas de esquiroles, no ha habido más que una pequeña multa y el Estado ha continuado contratando sus servicios como si nada. Existen ejemplos en la huelga de las contratas de Movistar, de Panrico, de HP, etc. Podemos ver estadísticas de huelgas muy claras.
La prestación contributiva por desempleo es otra de las cuestiones que no se han recuperado y sólo se ha suplido con subsidios y el ingreso mínimo vital (IMV) para casos de pobreza. Recordemos que la reivindicación histórica frente al paro era «trabajo o subsidio»; muchas luchas se hicieron con ese lema. UGT, en sus congresos, hasta los años ochenta, reivindicó la extensión del seguro de desempleo a todos los trabajadores inscritos en las oficinas de colocación. El día antes de aprobar la Constitución, un parado podía percibir el 75% de su salario en los primeros 18 meses y el 60% en los seis meses siguientes. Varias reducciones hemos sufrido hasta la fecha y todavía estamos por debajo; en los primeros seis meses es del 70% de la base reguladora. A partir del día 181 de la prestación, este porcentaje se reduce al 60%, siempre con un mínimo de 560 euros al mes o 749 euros con hijo a cargo y un máximo de 1.225 o 1.400 euros con hijo (con un mínimo de un año cotizado, corresponden 120 días y si has cotizado seis años, 7). La renta básica, universal e incondicional está en el debate, pero no avanza.
Aquel contexto hasta los años ochenta ha variado considerablemente. La liberalización comercial y libre circulación de capitales y empresas, con el avance de las comunicaciones, han acelerado la mundialización de los mercados y la internacionalización de las economías. Como respuesta, las empresas se transformaron reduciendo sus plantillas a través de la subcontratación. Han incorporado tecnología en paralelo a la reducción de plantillas. Auguran que serán más flexibles con la inteligencia artificial (IA), más dependientes y vulnerables respecto al entorno sin la necesaria y urgente ecotransición. Los beneficios empresariales no paran de aumentar, mientras que la clase trabajadora no recupera todo lo perdido.
La dificultad de agrupar con la empresa en red es mucho mayor que como hacían las federaciones en la época fordista de hace 40 o 50 años. Muchas trabajadoras y trabajadores no acuden al centro de trabajo y reciben las órdenes de trabajo en el teléfono móvil para acudir a trabajar en diferentes lugares todos los días; a esto debemos añadir los teletrabajos. Todas las grandes empresas tienen perfectamente montada una arquitectura de contratos, subcontratos y hasta falsos autónomos en muchos casos, para no tener que asumir plantilla, pero poder dar órdenes de trabajo cada día a esta cadena. Esta dificultad, que los comités de empresa de las mayores no intervengan en agrupar a todas las personas que están dentro del centro, excepto algunos en temas de salud laboral, es la que hay que superar a la hora de negociar las condiciones laborales de todos los que están en el mismo centro de trabajo. Como muchos ni siquiera acuden, es una dificultad objetiva de no poder hablar juntas nunca y sentir las emociones de pertenecer a una misma clase. La precarización salarial y condiciones tiene una arquitectura legal que lo permite. Antes no existía la cadena de empresas de trabajo temporal (ETT) y empresas de servicios, que tienen en plantillas con 10 convenios diferentes.
Una muestra de que es posible agrupar e igualar derechos sucedió en el 2015. Cuando tras la movilización de Telefónica y más de 600 empresas subcontratadas, grupos de sindicalistas acudieron a los diputados de Madrid, consiguiendo el compromiso del PSOE y de los partidos a su izquierda, para modificar el artículo 42 del Estatuto y obligar a empresas contratistas y subcontratistas aplicar el convenio colectivo aplicado en la empresa principal, que siempre es superior al convenio del sector. Otro ejemplo de lucha continuado es el de Kellys, que al final sólo han conseguido aplicar el del sector de la hostelería, inferior al de muchos hoteles. Esto habría facilitado agrupar si posteriormente no se hubiera abandonado en la reforma laboral del PSOE-Sumar.
Los sindicatos de barrio, con locales como base orgánica y autónoma, son necesarios para la acción sindical del siglo XXI. Los problemas laborales deben estar confederados en la lucha junto a los de la vivienda, los de regularizar inmigrantes, o los de eliminar el racismo y la discriminación patriarcal. Si somos un país con muchas pequeñas empresas que dificulta la organización en el puesto de trabajo, nos queda el territorio. No lo harán los sindicatos corporativos, que no son de clase; sólo son de su empresa o son controlados por la patronal. Es una tarea que corresponde al conjunto de la gente trabajadora, y, para repensarla, se hizo este artículo, para debatir si algún día se propone a más gente confederarnos para éstos y para otros objetivos. La unidad comienza por los ya organizados y algunos debates sí se están dando o los que se hacen con la Mesa Sindical de Catalunya. Aunque con insuficientes prácticas conjuntas, avanzamos.